Duendes entre los plátanos
Noemí Ulla
Veía apenas los últimos reflejos de la tarde que entraban por el ventanal del hotel; los altos plátanos con las hojas amarillas y oscuras escondían los balcones y los arcos del Palacio Piria. Observó que ese lugar, sólo de paso, le era tan familiar ya como su propia casa. Los mármoles blancos, redondos, que cuatro guirnaldas de concreto encerraban haciéndolos adelantarse como frías saliencias maternales, sostenían la base de los balcones y daban a la fachada una belleza augusta que modificaba la sencillez moderna del hotel, hasta lograr disimularle los herrajes negros, tristemente rectos y cuadrados de la gran ventana. Más allá del Palacio podía verse un piano de cola al que un joven moreno, inclinado sobre el teclado, sacaba sonidos casi inaudibles en el tráfago de la ciudad. Cuando dejaban de pasar los coches podía oírse una melodía llena de juegos y picardías que podría ser de Schubert. El joven, casi imperturbable, seguía abismado en la interpretación como un pájaro hipnotizado. Del otro lado del Palacio Piria la plaza se abría hacia el este y mostraba en toda su amplitud la marcha lenta de las personas que la atravesaban o el andar apurado de otros a quienes la plaza llevaba.
Faltaba sólo una hora para que llegaran a buscarla. Entretanto la pereza se disfrazaba de prevención: Rosario meditaba cómo se vestiría para protegerse del frío; lo más abrigado no era lo más elegante y habría que encontrar algo que diera un tono picante a la ropa tonta de invierno. Eligió la bufanda a cuadros de colores vivos. Se levantó contando hasta tres para darse ánimo, mientras cerraba la calefacción que de tan fuerte estaba asfixiándola y pensó que la pereza sería provocada por el calor casi insoportable que dominaba el hotel todo. Como ya había reflexionado sobre la ropa que se pondría, se vistió muy rápido. Para Rosario, cambiarse de ropa era fundamental entonces, ya que era de muy poca variedad lo que había podido llevar. Casi inmediatamente al último toque de su arreglo, sonó el teléfono de la habitación. Tino la aguardaba en la sala de espera. "Bajo enseguida", dijo ella recogiendo el abrigo y poniéndose una gotas de perfume.
–¿Pudiste dormir? –preguntó Tino abrazándola y besándola.
Cuando se encontraban se abrazaban y se alejaban para mirarse y volverse a abrazar o se apretaban los brazos y los hombros sólo sin abrazarse en señal de estar reconociéndose. Siempre les parecía mentira estar viéndose, estar juntos y uno al otro se prometía no dejar pasar tanto tiempo sin encontrarse, pero la vida que cada uno llevaba, las obligaciones, distintos reclamos, el costo del viaje de una a otra orilla del Plata, los tenía apartados sin que ellos quisieran.
Tino era una de las personas que mejor conocía Montevideo y aquellos lugares que no podían dejar de verse. Al mediodía le había mostrado una vista completa desde uno de los puntos más altos; habían subido veinticinco pisos por el ascensor y en una gran terraza, esquivando el viento, habían observado distintos aspectos de la edificación, la gran bahía, los parques a lo lejos. Después habían ido a comer a un restaurante que desde el exterior, nadie habría sospechado de lujo. Indecisos, pensando sólo en tomar café porque el tiempo los apuraba, se sentaron ante unas mesitas de mármol que había a los costados, en cómodos sillones de paja, pero pronto se tentaron con una ensalada liviana, terminaron comiéndola y suspendiendo el café. Con Tino ocurría siempre ese tipo de cambios, porque era un hombre a quien el movimiento de la gente y de las cosas iba envolviéndolo fácilmente en un futuro que no había previsto, dispuesto con gracia a modificar lo que tenía pensado, como si la vida fuera una fiesta constante de la que era imposible rehuir. Esa era una de las particularidades de Tino, que atraía a Rosario de manera especial. Era tan sorprendente dejarse conducir por movimientos impensados, siempre gratos, que no podía menos que entusiasmarla seguir las propuestas de Tino, disponiendo además del coche. Como muchos montevideanos, optaba por prescindir del auto durante el día, para no entrar en el ruido y en los continuos embotellamientos que se producían en la ciudad. Otros llevaban las cosas más lejos: no se asomaban al centro de la ciudad durante las horas pico, ni caminando.
Al atardecer, las calles iluminadas ofrecían con sus altos plátanos la vista de un bosque encantado, donde los duendes aparecían y desaparecían, esperando la llegada de otra luz.
–¿Conocés el viejo hotel Artigas? –preguntó Tino. –No, no lo conocés. Mi pregunta es retórica y todo para decirte que lo han reciclado y en el último piso hay un pub donde nos esperan Gervasio y varios amigos. Se llama Lautréamont el barcito, y también hacen música.
–El nombre se lo has puesto vos –dijo Rosario sonriendo.
–Bueno, sí. Me preguntaron qué nombre me parecía apropiado para el lugar y no lo dudé. Te imaginás.
–Creo que el nombre Lautréamont es bueno para cualquier lugar, ¿no te parece?
–No. Pensá lo que dijiste...
–Cierto. No andaría bien para un bar del Once. Le iría mejor Discépolo, por ejemplo. No sé... hay como una tradición para elegir nombres.
Tino sonrió, conocía bien Buenos Aires y no había lugar extraño o alejado de la capital que él desconociera. En Buenos Aires había vivido un corto tiempo, pero era un experto en recorrer ciudades. Conocía Nueva York, París y Roma como la palma de su mano, en cada una de ellas había vivido un tiempo, pero por breve que hubiera sido ese tiempo, él las había recorrido y había descubierto lo más interesante.
El dueño del hotel quiso homenajearlos haciéndoles ver las instalaciones. Subieron hasta el Lautréamont para buscar a los amigos que los esperaban junto a Gervasio, el marido de Rosario, y otros que también se habían sumado al paseo. Allí estaban también Magna y su marido Gregorio Aldaves, el Mirlo y Adelita. Después de la alegría del encuentro propusieron hacer un recorrido en grupo por los diferentes pisos del hotel.
–Hay que ser cuidadoso con la mezcla de estilos –dijo Mirlo–. Lo viejo y lo nuevo no siempre se toleran –agregó en voz baja para no molestar al dueño que tan gentilmente los acompañaba y algunos festejaron la ironía, por la audacia de las combinaciones arquitectónicas y plásticas.
En uno de los pisos se detuvieron para conocer el restaurante, que no estaba habilitado aún. Era inmenso, cómodo, con mucha madera, tanta que el calefactor había sido disimulado con ingenio dentro de un mueble largo y sólido que abarcaba una de las paredes. Gervasio comentó que los helechos sobre las altas columnas le desagradaban en un lugar donde el olor y el color de la madera debían imponerse. Mirlo apoyó el comentario y como sonámbulo se dirigió al piano, al que enseguida arrancó sonidos de Schubert.
–Qué extraño –dijo Rosario–, es como si hubiera presentido esta música.
–Sucede, cuando se está muy ligado a los seres que queremos; casi siempre sucede. ¿Cómo fue? –preguntó Magna.
–Cerca del hotel donde estamos alojados había un joven tocando esta melodía– dijo Rosario.
–"Danzas alemanas" de Schubert –precisó Mirlo desde el piano.
–Gracias. ¿No sería Mirlo el pianista? –se oyó la voz de Magna.
Se esperaba una respuesta irónica y graciosa de Mirlo, pero la ejecución lo tenía absorbido. Fue Gervasio quien respondió: "Los mirlos cantan en todas partes". Y todos lo festejaron.
Por la música, por la tranquilidad, Aldaves se había instalado a leer un diario como si hubiera estado en su casa, mientras Gervasio y Tino recorrían los espacios para observar aciertos y errores. Todos habrían querido quedarse allí, donde además de las mesas vacías había cómodos sillones cerca del piano, que permitían seguir la música de Mirlo. Pero fue sólo un preludio. Después de un momento, el dueño del lugar invitó a subir al Lautréamont y dejaron esa víspera amable que los había reunido como en el antiguo recibidor de una casa. Sin saberlo, sin pensarlo, llevaban todos al Lautréamont la íntima experiencia compartida de haber estado como en la cocina del hotel, husmeando el aroma de las promisorias cacerolas. Rosario tuvo el recuerdo vago de algo grato que se repetía entre gente querida, cuya memoria ofreció cada vez menos distancia hacia el montaje vivo del tiempo presente.
Adelita conversaba con Magna de su último libro de ensayos. Cuando Magna hablaba, parecía instalar el silencio a su alrededor, dominando con el pensamiento la imaginación de los demás, no con la actitud de buscar consenso, sus reflexiones eran tan deslumbrantes y creativas que promovían tanto la duda como la certeza, y los demás participaban de inmediato de sus propuestas, donde ella argumentaba sin perder jamás la calma y la lucidez. Adelita la escuchaba atenta y hasta Mirlo, siempre dispuesto a rebatir al contrincante, que para él era quien fuere el dueño de la palabra, la observaba callado, quizá preparando alguna intervención disparatada y brillante, con las que solía provocar la risa de todos.
La cerveza negra y algunos jugos de fruta habían poblado enseguida la mesa de los amigos, dispuesta en un rincón, a lo largo del ventanal que se abría a la amplia terraza. Desde allí, las luces de Montevideo parecían múltiples chispitas dispersas en la dimensión de la bahía, que la noche tan quieta había reunido como por obra de un escenógrafo. Cuando Adelita observó a Rosario extasiada ante tanto esplendor, se sintió segura de que su ciudad tenía cosas mucho más bellas de las que veía todos los días y agregó regocijo a su seguridad, pensando que esas cosas eran aún más hermosas porque Rosario las había descubierto naturalmente, por su cuenta, sin que ella hubiera intervenido para exhibirlas.
–No es mala voluntad –dijo Magna con su voz cantarina refiriéndose a algún olvido de alguien– más que distracción es ensimismamiento.
–Lo que me preocupa saber es si el ensimismamiento tiene su razón de ser. Quiero decir si está justificado –dijo Tino.
Gervasio y Rosario se habían distraído mirando el paisaje nocturno, no sabían de quién se estaba hablando, pero Gervasio observó que había ensimismamientos que se justificaban a sí mismos y otros, imperdonables. Magna sonrió, esa vez se trataba de los últimos.
–¿Y cuándo organizamos la primera reunión? Deberíamos conversar algo más de nuestros proyectos rioplatenses –dijo Mirlo, quien en los últimos días se había preocupado por ciertas ideas que andaban en el aire de hacer encuentros en común, como lecturas, libros, música, donde se manifestara el pensamiento que unía a los dos países, puntos de partida sobre episodios históricos, que era la reflexión común de todos ellos.
–Somos tan parecidos –dijo Tino.
–Tan parecidos y tan distintos –agregó Rosario.
–Es cierto –dijo Magna.
No era del ánimo de nadie hacer una diatriba sobre los puntos en común y los que separaban a montevideanos y porteños; ganaban las semejanzas. Sin embargo Magna puso en claro argumentos que ordenaron la confusión, proponiendo próximos encuentros donde discutir acuerdos y proyectos.
–Hay ya dos propuestas –dijo Gregorio Aldaves–, no sé Magna si has hablado de ellas.
–Esperaba un lugar más tranquilo –contestó Magna–. No es necesario insistir más sobre esto. Este lugar no ofrece ninguna intimidad.
Desde hacía un buen rato todos habían quedado prácticamente sordos, se habían hecho repetir más de una vez las cosas que unos a otros se decían, a causa del volumen de la música. Todo esto se acentuaba, ya que la mesa de los amigos estaba junto a la pequeña tarima de los músicos, y era imposible evitar el firme contrapunto entre sus voces, interesados en tratar temas que venían dilatando, contentos de estar juntos, y el énfasis demencial de las partituras, interpretadas con insistencia en el órgano electrónico y el saxofón.
–Con el perdón de los ejecutantes deberíamos ir a una simple cafetería –dijo Mirlo–, para poner fin a esta sordera forzada.
Entre risas y pullas, fueron abandonando el lugar. Afuera Gervasio y Rosario esperaron que los amigos se pusieran de acuerdo sobre cuál café sería más adecuado para reunirse a conversar. Estaban en la Ciudad Vieja y podían oírse en el silencio de la noche que el Lautréamont también respetaba a la distancia, los pasos de alguna pareja, de personas que recorrían las calles quietas, de algún auto que partía hacia la costanera. Todos sabían que esa noche era la despedida, al día siguiente Rosario y Gervasio partirían para Buenos Aires. Había tres autos para distribuir a los amigos y se decidieron por una confitería de Punta Carretas, cuyo nuevo "shopping", el edificio que había sido cárcel, donde en otro tiempo se habían fugado tres tupamaros, estaba ahora en el esplendor de la globalización.
–¡Ah... Las ilusiones perdidas! ¡Los tiempos cambian! –dijo Tino– Ahora Punta Carretas está en la mira de muchos y una vivienda aquí es carísima porque se ha puesto de moda.
–La cárcel antes promovía y aseguraba... –siguió diciendo Mirlo mientras cada uno iba acercándose a uno de los autos que los llevaría a otro lugar.
Brillaban las estrellas, sobre todo una, la que Rosario buscaba algunas noches en el cielo de Montevideo. La había elegido de niña en otros viajes, le había puesto un nombre secreto y en medio de largos olvidos solía recuperarla, y si esa estrella estaba oculta entre las nubes, la imaginaba nítida, en el fulgor azul.
Noemí Ulla
de Juego de prendas y los dos corales, Buenos Aires, Simurg, 2003.
CASTILLO DE PÌTTAMIGLIO

domingo, 18 de marzo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
CASA DE LUSSICH

VISTA LATERAL

































































































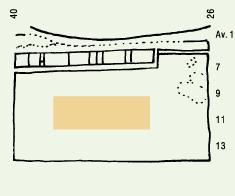
























No hay comentarios:
Publicar un comentario